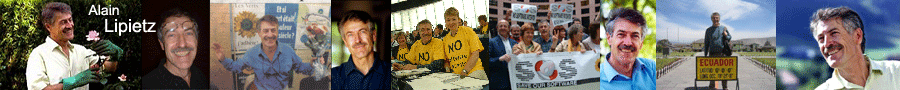-
Syndiquez-vous
-
 Articles
Articles
-
 Blogs
Blogs
-
 Forums
Forums
-

por Fidel Mingorance | 9 de mayo de 2007
El flujo del aceite de palma Colombia - Bélgica/Europa
Acercamiento desde una perspectiva de derechos humanos”
 |
De entre todas las oleaginosas, la que tiene un mayor rendimiento por hectárea es la palma aceitera. Esta palmera, también llamada palma africana por ser originaria de África, crece exclusivamente en la zona intertropical del planeta. Es una planta perenne de largo rendimiento de cuyo fruto prensado se extrae el aceite vegetal más comercializado del mundo y el segundo en área cultivada (después de la soja). La UE es el segundo importador planetario de este aceite, y si bien en suelo europeo no hay cultivos de palma aceitera, por obvios impedimentos climáticos, los Países Bajos y Alemania son respectivamente el tercer y séptimo exportador mundial, reexportando aceite de palma a más de 50 países. |
La multiplicidad de sus usos es impresionante, siendo más de un centenar los productos que incorporan aceite de palma entre sus ingredientes. Por un lado están las materias primas como ácidos grasos, aceites, oleínas y estearinas, gliceroles o emulsifiantes que se utilizan, entre otros usos, como aceites comestibles y margarinas y sirven para la elaboración de alimentos preparados (salsas, precocinados, repostería, etc…), jabones, dentífricos, cosméticos, cremas de zapatos, alimentos para animales, lubrificantes, detergentes, pinturas e incluso explosivos. Sin olvidar el biodiesel, que aunque de comercialización todavía incipiente hay expectativas de que se convierta en el “producto estrella” de la palma aceitera.
Uno de los países productores de aceite de palma es Colombia. El 80% de sus exportaciones de aceite de palma y palmiste se venden en Europa. El comercio de este aceite viene acompañado de una publicidad muy atractiva. Los impulsores gubernamentales del modelo agroindustrial de grandes plantaciones y las áreas de marketing y publicidad de las grandes empresas palmicultoras afirman que con la palma aceitera todo el mundo gana. En los países productores ganan las finanzas del Estado, ganan los empresarios y gana el conjunto de la sociedad, ya que explican que el cultivo trae grandes beneficios sociales, la paz y el desarrollo nacional (que se convierte en desarrollo ‘sostenible’). En los países importadores ganan los consumidores de la amplia gama de productos derivados del aceite de palma y globalmente gana el planeta, ya que las plantaciones son grandes sumideros de carbono que ayudan a fijar el CO2 atmosférico.
Como siempre, hay que mirar más allá de lo que nos cuentan los aparatos publicitarios de las empresas o entidades gubernamentales y contrastarlo con información crítica de lo que ocurre en las zonas de producción.
Esa es la intención del estudio “El flujo del aceite de palma Colombia-Bélgica/Europa (pdf, 2,7 Mo)”, la de brindar una idea global de la cadena agroindustrial del aceite de palma, analizando sus impactos en las zonas productoras, el flujo comercial del aceite de palma hacia Europa y la responsabilidad en los distintos eslabones de la cadena.
La conclusión principal del estudio es que existe un ‘modelo’ colombiano de desarrollo agroindustrial violatorio en lo legal y lesivo en lo social, que se apoya en la violencia ejercida por grupos paramilitares para expandirse y ejercer control sobre el territorio. Se asocian hasta 25 violaciones a este modelo productivo entre las que destacan: la apropiación violenta de tierras; el desplazamiento forzoso; el asesinato de sindicalistas, líderes sociales y campesinos; las masacres; las desapariciones forzosas; el lavado de activos del narcotráfico y el paramilitarismo por acción o colaboración (financiera, logística u operativa). El análisis de las zonas de producción de aceite de palma muestra que estas violaciones asociadas a las plantaciones no son hechos aislados sino que son generalizadas en todos los complejos palmeros colombianos y ejecutadas mayoritariamente por grupos paramilitares.
Este modelo se puede sintetizar en un esquema de 5 fases:
1. Arremetida o conquista paramilitar. En esta fase inicial se cometen una gran parte de las violaciones sobre los habitantes de las zonas en las que después se plantará la palma aceitera. Los asesinatos, masacres y desapariciones forzosas tienen el objetivo de crear un clima de terror generalizado que provoque el desplazamiento forzoso masivo de sus habitantes y la eliminación de cualquier tipo de contestación social o sindical.
2. Apropiación ilegal de las tierras, robo o compra con intimidación armada. Las tierras conquistadas por los paramilitares entran en un proceso de ‘legalización’ totalmente irregular. Unas son directamente robadas a sus propietarios, otras en cambio son compradas a precios muy bajos mediante la intimidación armada y financiadas con dinero proveniente del narcotráfico.
3. Sembrado de palma. Llegan las empresas palmicultoras y establecen las grandes plantaciones de palma aceitera. Si la zona está cubierta de bosques se hace ‘tala rasa’ y se comercializa la madera, un beneficio añadido mientras se esperan los primeros frutos de la palma (después de 3 años de plantada). En la mayoría de los casos se incumplen las normativas ambientales.
4. Complejo palmero = Plantaciones + Extractoras. Una vez establecido el complejo palmero se inicia el proceso agroindustrial del aceite de palma. Los paramilitares siguen vinculados a las plantaciones, en muchos casos como desmovilizados en los proyectos productivos para ese fin. La ‘tutela’ paramilitar asegura una paz laboral y social armada.
5. Control territorial y beneficio económico. Con todo esto, se consigue por un lado, el dominio económico, político y militar de las tierras plantadas con palma y por el otro, que el aceite de palma se incorpore en el flujo comercial del mercado nacional e internacional.
Acumulación de tierras, lavado de activos del narcotráfico, lucha contrainsurgente, modelo económico y social amparado en la violencia paramilitar… Ciertamente resulta sorprendente esta confluencia entre actuaciones ilegales y delictivas junto a actuaciones legales, como las políticas gubernamentales de fomento palmero, la inversión pública y privada e incluso la participación de fondos internacionales de ayuda al desarrollo o del Plan Colombia. Este extraño cóctel, basado en la idea de que los cultivos de palma son un medio de desarrollo económico rentable y útil para la pacificación del país, tiene documentado una gran cantidad de violaciones asociadas en algunos de los eslabones de la cadena agroindustrial.
Las características de este modelo de explotación y la alta integración de la industria del aceite de palma colombiano llevan a que las responsabilidades por las violaciones cometidas deban buscarse más allá del lugar donde se comenten, más allá de la plantación de palma.
Desde una óptica de derechos humanos, se puede caracterizar el flujo del aceite de palma de manera similar a como se describe desde el punto de vista agroeconómico, pero contemplándolo como una cadena de responsabilidades con eslabones interdependientes que se inicia en las zonas cultivadas y finaliza en los consumidores de los productos procesados finales.
Algunos de los problemas que se encuentran respecto al seguimiento de responsabilidades no deben paralizarnos en la búsqueda de justicia efectiva, la realidad colombiana es compleja pero no confusa. Por ello, es importante apuntar algunos elementos.
– La mayoría del aceite de palma colombiano se consume actualmente dentro del país, lo que deja que las violaciones se deban juzgar en Colombia.
– El que aceite que se exporta, que se verá sin duda aumentado por la gran expansión actual de las plantaciones, es principalmente aceite de palma crudo. Resulta más rentable y barato refinar el aceite colombiano en las refinerías del puerto de Rótterdam que hacerlo en Barranquilla, por simple cuestión de economía de escala. El problema resultante es que en este puerto neerlandés se mezclan para su refinado aceite de todas las zonas productoras del mundo. Las dificultades de seguimiento que esto implica se multiplican por el hecho que el aceite no siempre es el producto que compra el consumidor final si no que es un ingrediente en la elaboración de centenares de productos.
– Una gran parte de las violaciones asociadas a esta agroindustria se dan antes de que se plante la palma. Las empresas palmicultoras no se quieren considerar corresponsables porque las violaciones se cometieron antes de plantar la palma, aunque no explican como han conseguido las tierras para sus plantaciones, ni quienes hacen parte de sus equipos de seguridad.
– El alto nivel de integración de la agroindustria colombiana del aceite de palma lo hace por el llamado sistema de alianzas estratégicas o industriales, que aunque integra operativa y productivamente plantaciones, extractoras y comercializadoras, mantiene la independencia jurídica de las distintas empresas que intervienen en el proceso productivo. Todos afirman que si se han dado violaciones, se cometen en las plantaciones.
Estos elementos son utilizados cuando se tienen que reconocer los atropellos por ser tan evidentes, pretendiendo que la responsabilidad jurídica finaliza en la plantación y el caso se diluya en un sistema jurídico inoperante con un altísimo índice de impunidad como es el colombiano. Tras hacer el seguimiento del flujo, se puede afirmar que estas responsabilidades incluyen a todo el sistema económico aunque sean diferentes en los distintos eslabones de la cadena, ya que en unos se tratará de responsabilidades jurídicas y penales, en otros de responsabilidades políticas y en otros de responsabilidades morales o éticas.
En la actualidad es difícil sostener que el aceite de palma colombiano es un producto ‘limpio’ éticamente hablando. Si bien muchas de las empresas palmicultoras colombianas hacen parte de RSPOii, la situación que se vive en las zonas plantadas con palma apunta a que este sello o bien es insuficiente para garantizar los derechos de los trabajadores y poblaciones afectadas por los cultivos, o bien carece de los mecanismos de control adecuados para que así sea, convirtiéndose finalmente en una especie de ‘maquillaje publicitario’ de las empresas para conseguir más cuota de mercado y ayudas públicas.
Únicamente un sello integral que incluya el respeto total y garantizado a los derechos humanos y otros derechos de reconocimiento universal sería incontestable. Y si ese sello integral existiese, que no es el caso, no podría certificar la producción actual de aceite de palma colombiano.
Un sello certificador ambiguo o fraudulento, desvirtúa la cadena de responsabilidades, provocando desinformación y llevando a engaño al consumidor final. Situación que se agrava por la lejanía de las zonas productoras donde se producen las violaciones y los impactos, haciendo más difusa la noción del consumidor final de participar en una cadena de responsabilidades.
Los consumidores finales del aceite de palma también tienen su parte de responsabilidad, ya que cuando consumen, compran o utilizan productos elaborados con aceite de palma colombiana, están validando un modelo productivo y alimentando económicamente al resto de los eslabones: comercializadores, transformadores, refinadores, extractores y cultivadores.
Si el beneficio se obtiene en la comercializadora en Barranquilla, en la refinadora en Rótterdam o en el hogar de cualquier consumidor europeo, ¿se pueden desentender todos ellos de los impactos y violaciones de derechos humanos que se cometen en las zonas productoras?


-
[18 juillet 2014]
Gaza, synagogues, etc

Feu d’artifice du 14 juillet, à Villejuif. Hassane, vieux militant de la gauche marocaine qui nous a donné un coup de main lors de la campagne (…)
-
[3 juin 2014]
FN, Europe, Villejuif : politique dans la tempête

La victoire du FN en France aux européennes est une nouvelle page de la chronique d’un désastre annoncé. Bien sûr, la vieille gauche dira : « (…)
-
[24 avril 2014]
Villejuif : Un mois de tempêtes

Ouf ! c’est fait, et on a gagné. Si vous n’avez pas suivi nos aventures sur les sites de L’Avenir à Villejuif et de EELV à Villejuif, il faut que (…)
-
[22 mars 2014]
Municipales Villejuif : les dilemmes d'une campagne

Deux mois sans blog. Et presque pas d’activité sur mon site (voyez en « Une »)... Vous l’avez deviné : je suis en pleine campagne municipale. À la (…)
-
[15 janvier 2014]
Hollande et sa « politique de l’offre ».

La conférence de presse de Hollande marque plutôt une confirmation qu’un tournant. On savait depuis plus d’un an que le gouvernement avait dans (…)
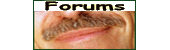
-
[11 de mayo de 2016]
Dans l’état où nous sommes...
Allergique à Fesse-bouc je me permets de commenter ici votre article "Dans (…) -
[17 de diciembre de 2015]
Cliquez sur le smiley choisi
May I just say what a comfort to discover an individual who genuinely knows (…) -
[18 de julio de 2015]
Démocratie grecque
Cher Joke, dernier dialoguiste de ce site (qui reste très lu) Je ne dis pas (…) -
[9 de julio de 2015]
Démocratie grecque
Puisque je suis sur votre blog, pour les félicitations, je vais en profiter (…) -
[9 de julio de 2015]
Gaza, synagogues, etc
Félicitations aux mariés ! Et longue vie (militante) ensemble. (Je renonce à (…)

- Agro-carburants
-
[22 mai 2012]
De l'emploi, durable et partagé ! -
[Mayıs 2012]
Korkular ve Umutlar: Liberal Üretkenlik Modelinin Krizi ve Yeşil Alternatif -
[juillet 2008]
Pauvreté, crise du climat et agrocarburants -
[3 juin 2008]
Les agro-carburants : énergie du désespoir ? -
[30 May 2008]
Food or fuel? - Droits de l'Homme
-
[8 mai 2025]
Lutte contre l’antisémitisme : une proposition de loi scélérate -
[1er juillet 2023]
Tuer un enfant: oui, si c'est un « nuisible ». -
[8 mai 2019]
Sur les incidents du Premier mai -
[19 novembre 2015]
Luc Le Vaillant pour l'abolition de l'article 18 de Droits de l'Homme ? -
[1er mai 2015]
Pourquoi « Je suis Aurélie (et les catholiques) » - En espagnol
-
[30 mars 2016]
Ecologia Politica y Urbanismo -
[3 de noviembre de 2015]
" Las asociaciones son la piedra angular de la competitividad territorial por la calidad " -
[5 de agosto de 2015]
Las políticas sociales en América latina : laboratorio mundial -
[11 de junio de 2015]
Ecologia Politica y Urbanismo -
[26 octobre 2013]
Europa, tan cerca, tan lejos

-
[1er juin 2007]
Les arbres du mal -
[31 mai 2007]
En Indonésie, le goût amer du palmier à huile -
[9 de mayo de 2007]
El flujo del aceite de palma Colombia - Bélgica/Europa -
[9 mai 2007]
La production d’agro-carburant à partir du palmier à huile -
[9 May 2007]
Would a label "Not produced on Paramilitary land" be possible?